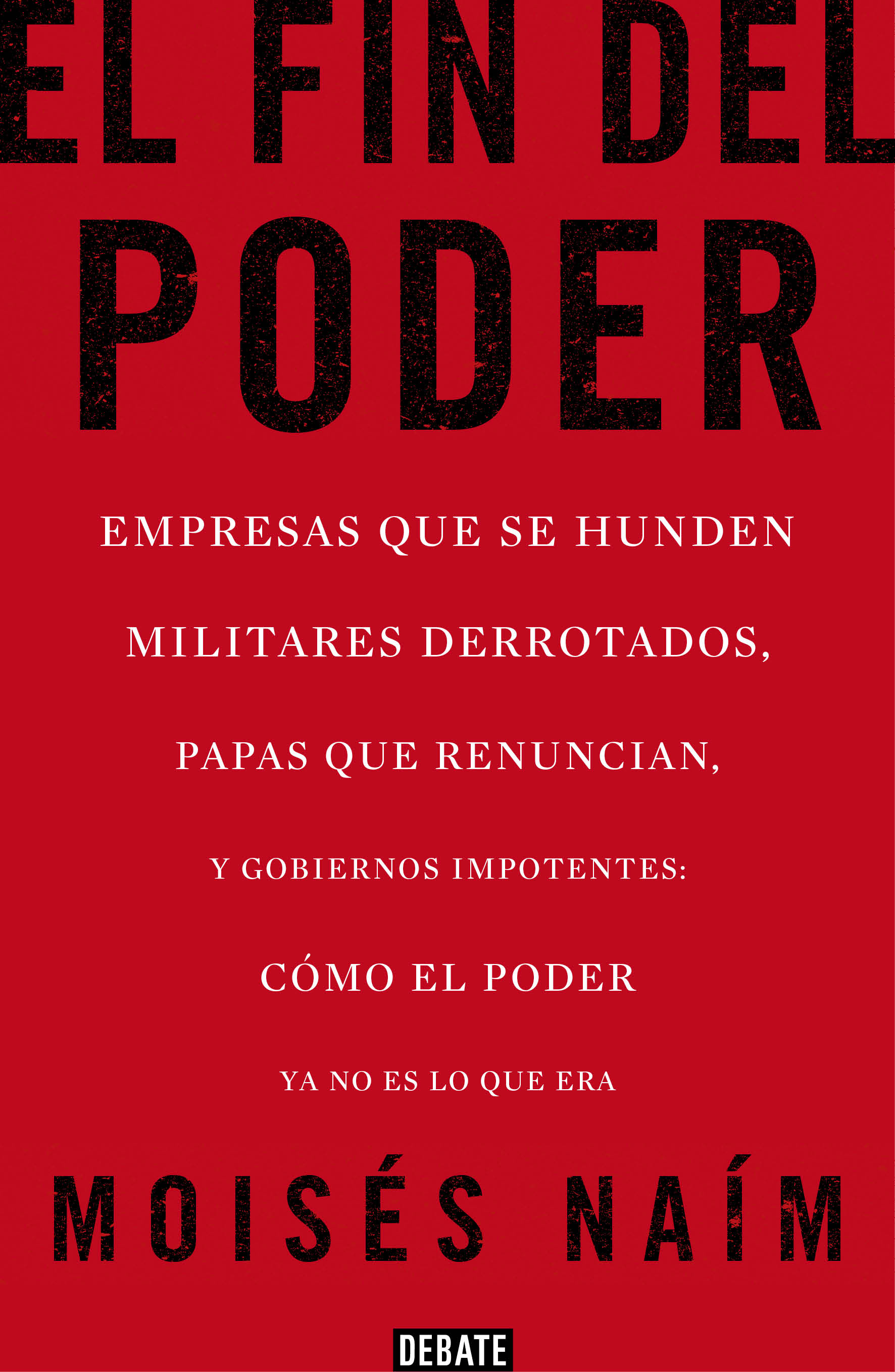El poder, sostiene Moisés Naím, se ha tornado cada vez más fácil de obtener para muchos más… y, cada vez, más difícil de retener. Esto es solo parte de lo que Naím quiere significar con su concepto de decadencia del poder. Tal concepto es la nuez de su libro El fin del poder
Ibsen Martínez
Desde su aparición, en marzo de 2013, he leído dos veces el libro de Moisés Naím, El fin del poder (Editorial Debate). En nuestra remota, ruidosa provincia de la mezquindad intelectual, no he leído ninguna reseña del mismo. Comparto hoy solo un fragmento de la mía, larga y enjundiosa, destinada a un medio extranjero. Se refiere a dos creencias, elevadas al hace tiempo rango de sabiduría convencional, que intentan explicar y a menudo zanjar toda discusión sobre cualquier fenómeno social o político actualmente digno de ser explicado.
La primera de ellas postula que la irrupción de Internet en nuestras vidas explica por sí sola muchos de los cambios en las relaciones de poder que han experimentado la política y el mundo de los negocios a nivel mundial. Así, muchos ven el mismo fenómeno en la llamada primavera árabe y en la resiliencia de las protestas callejeras que sacudieron a Venezuela desde comienzos de febrero pasado y les atribuyen a ambos, exclusivamente, un efecto de Twitter imposible de anticipar ni por los expertos, ni por Osni Mubarak, mucho menos por los brutales equipos antimotines de la Guardia Nacional venezolana o los homicidas paramilitares motociclistas del chavismo. Twitter, y en general, la Internet, concebidas como anti poder.
La otra idea recibida que anima casi toda la conversación pública contemporánea global, derrama atención sobre los nuevos jugadores que suben o bajan en el ascensor de la Historia. En efecto, hacer notar el declinar de Europa ante la emergencia de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y los otros se ha convertido, afirma Naím, en un gran juego de salón, quizá el predilecto de los analistas internacionales, profesionales y aficionados por igual, ya sea para celebrar el declive de los EE.UU., por ejemplo, censurar los matones modales de Rusia o las trapacerías comerciales y financieras chinas. Ambas ideas son distracciones fijaciones, las llama Naím, sumamente descaminadoras.
Señalar el decaimiento, real o imaginado, de los EE.UU. y Europa y poner el acento en el sube y baja de nuevos jugadores no, es más, si he entendido bien a Naím, que una constatación que nada explica y deja fuera, además, el hecho de que “cada nuevo pelotón de ganadores hace un desagradable descubrimiento: aquellos que se hagan con el poder en el futuro encontrarán cada día más constreñida su libertad de acción y una muy limitada efectividad en formas que probablemente no anticiparon y que sus predecesores nunca experimentaron”.
Lo que habrá de constreñir a aquellos, y de modo creciente, es justamente la proliferación de otros
novísimos jugadores, muchos de ellos contemporáneos de los transitorios ganadores. El poder, sostiene el autor, se ha tornado cada vez más fácil de obtener para muchos más… y, cada vez, más difícil de retener. Esto es solo parte de lo que Naím quiere significar con su concepto de decadencia del poder. Tal concepto es la nuez de su libro.
En lo tocante a Internet, Naím opina que esta y otras herramientas están ciertamente transformando los modos de concebir y hacer la política, el activismo de las ONG, los negocios y, por supuesto, el poder; todo esto de un modo crecientemente identificable. Pero, fundamental como ya va siendo su papel, se ha exagerado su importancia, al tiempo que sigue siendo muy poco comprendido. Tómese el muy socorrido ejemplo de los levantamientos egipcios y libios.
Si bien es indiscutible que Facebook y Twitter aportaron inteligencia, en el sentido militar del término, puntería y movilidad a los protagonistas de la primavera árabe, las circunstancias, los motivos domésticos y de ultramar, que los llevaron a volcarse en las calles no tuvieron nada que ver con las herramientas a su disposición.
En los momentos pico de la revuelta egipcia, un proceso que movilizó a millones de personas en el curso de varias semanas, la página de Facebook a la que se atribuye el primer ímpetu del alzamiento no llegó a tener más que 350 mil miembros. Estudios recientes del tráfico Twitter durante las insurgencias ciudadanas egipcias y libias dejan ver que 75 % de las personas que clickaban vínculos directamente relacionados con las refriegas lo hacía desde el exterior.
Más aún: el Instituto Estadounidense de la Paz (US Institute of Peace), que condujo un estudio de los patrones de uso de Twitter durante la primavera árabe, concluyó que los nuevos medios “no parecían haber jugado un rol significativo, ni en la acción colectiva dentro de cada país ni en la difusión regional” de los levantamientos.
El motor de las revueltas está, más bien, en la demografía tunecina, egipcia y libia, respectivamente: millones de jóvenes, acaso mejor educados que toda generación anterior, pero desempleados y, peor aún, desesperanzados del futuro. Algo, en fin, muy parecido a lo que movió a los jóvenes opositores venezolanos durante las guarimbas: demografía y desesperanza hechas red social.
Visto así el fenómeno, cobra para nosotros muchas significaciones y, sobre todo, explica su populosa volatilidad y la facilidad con que fue instrumentado irresponsable e infructuosamente por los factores partidarios de La salida que no llegó a ser tal.
Ibsen Martínez
Escritor de ficción, piezas teatrales,
ensayos y artículos. Ha publicado dos
novelas El mono aullador de los manglares,
2000 y El señor Marx no está en casa, 2009.