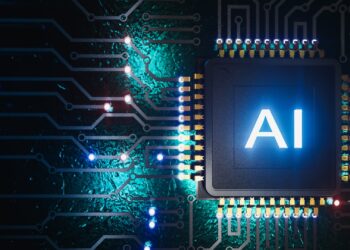SUMARIO
Popularizadas gracias a la cultura del espectáculo y las facilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación, las “noticias falsas” son asunto de vieja data, relacionadas con desinformación y propaganda. En un ambiente de crecientes falsedades, la desconfianza es el preacuerdo reinante, la prensa intenta mantener su credibilidad y muchos están expuestos a reproducir una memoria ficticia
El escritor Jean-François Revel (1988) nos dejó una sentencia polémica aunque de extraordinaria vigencia en el debate mundial: “La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”. Con esta idea el autor hacía una severa crítica a la proliferación de informaciones falsas que ya abrumaban a los públicos de los cinco continentes, desde la Rusia comunista hasta los Estados Unidos liberales; informaciones que con frecuencia tomaban cuerpo en las agencias de noticias, los discursos y documentos de gobiernos, partidos políticos, líderes y organizaciones de toda especie.
Revel pensaba que si bien la información era un “elemento central de la civilización”, debido a su volumen e incidencia en la vida de las sociedades, al ser sometida a una sistemática falsificación podía convertirse, como de hecho sucedía y sucederá, en un factor generador de riesgos, incertidumbre, decisiones equivocadas y desconcierto. Su enfoque ponía especial atención en noticias e informaciones basadas en mentiras, asociadas incluso a creencias e ideologías. Y las mentiras, como sabemos, son la esencia de este mundo atravesado por las denominadas fake news.
Revel escribe:
La información existe en abundancia. La información es el tirano del mundo moderno, pero ella es, también, la sirvienta. Estamos, ciertamente, muy lejos de saber en cada caso todo lo que necesitaríamos saber para comprender y actuar. Pero abundan aún más los ejemplos de casos en que juzgamos y decidimos, tomamos riesgos y los hacemos correr a los demás, convencemos al prójimo y le incitamos a decidirse, fundándonos en informaciones que sabemos que son falsas, o por lo menos sin tomar en cuenta informaciones totalmente ciertas, de que disponemos o podríamos disponer si quisiéramos. Hoy, como antaño, el enemigo del hombre está dentro de él. Pero ya no es el mismo: antaño era la ignorancia, hoy es la mentira.
De alguna manera Revel se anticipó a estos tiempos de numerosas plataformas tecnológicas generadoras de hipercomunicación e información en exceso, a menudo falsas, ficticias, tiempos en los que millones de ciudadanos usualmente no saben distinguir qué es cierto y qué es falso.
El pensador da innumerables ejemplos de mentiras que eran (y son) parte de creencias en la sociedad, de poderosos aparatos ideológicos que brotan en debates, acusaciones e interdicciones de distintos bandos políticos, en particular la izquierda radical. Revel se refiere incluso a la “falsificación palpable de cifras, de datos, de hechos”, a las mentiras usadas en los países comunistas, en vías de desarrollo, como aquellas afirmaciones que se repiten cual credo religioso: “Los países ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”, y son acompañadas de estadísticas y aparentes pruebas.
Para este reconocido escritor el falseamiento va desde la distorsión de un hecho cotidiano reseñado como noticia hasta la construcción de ideas, imaginarios y teorías sobre el mundo en terrenos disímiles como la economía o la medicina. Un aspecto crucial de este asunto, en su criterio, es que el conocimiento generado por el hombre a partir de su afanosa búsqueda de la verdad se desvanece cuando en la vida cotidiana persisten noticias, afirmaciones y datos que enaltecen e imponen la mentira. El hombre, pues, se estrella contra el poder de la mentira. De allí deriva precisamente el título de su estelar obra El conocimiento inútil.
La academia frente al sentido común
La Red de Periodismo Ético (EJN) define fake news como: “Toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar o inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables”. Esta definición nos conduce a caminos ya transitados por la propaganda totalitaria, por las cientos de noticias inventadas por los poderosos aparatos de difusión del nazismo y el comunismo, con la finalidad de eludir la realidad y construir una realidad paralela, oficial, para mantener un férreo control sobre la población y perpetuar la dominación.
De hecho, el propio Revel desarrolla con profusión el tema de la propaganda usada por la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. En este sentido, eso que denominamos fake news en cierto modo tiene un antecedente ineludible en el uso sistemático de informaciones falsas en las estrategias de propaganda y desinformación empleadas por los sistemas totalitarios.
Las fake news suelen ser asociadas a desinformación pero como concepto son objeto de polémica en el sector académico, no así en el ecosistema mediático mundial y los usuarios comunes de las redes, para quienes es un neologismo más o menos aceptado como “noticia falsa”, mientras profesionales del periodismo y la comunicación prefieren concebirlas como “noticias trucadas”, “bulos” e “informaciones trucadas”.
Más allá de los purismos etimológicos y ejercicios afines, el hecho de pensar en la posibilidad de que existan “noticias falsas” y “noticias verdaderas” como categorías válidas para abordar las informaciones es un dilema complejo, interminable, de hecho autores como Carlos Pérez (2019) sugieren que no debe usarse el vocablo anglosajón de gran popularidad en las redes sociales, pues en esencia hace referencia a desinformación y no aporta nada sustancial como novedad, mientras que León Hernández, director del Observatorio Venezolano de Fake News, aclara que desinformación y fake news no son lo mismo, aunque puedan converger en algunos aspectos. En su criterio desinformar “abarca más actos que crear fake news, aunque podría incluir su creación y proliferación como táctica”.
Por su parte, Gustavo Hernández Díaz, director del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que una noticia no puede ser “falsa” porque su construcción se apoya en un hecho objetivo, en el principio de realidad. También sugiere que la voz fake news es un neologismo que hace referencia a un problema que no es nuevo en el campo de la comunicación y el periodismo.
Desde la perspectiva del ciudadano corriente seguramente no es del todo descabellado pensar en la existencia de “noticias falsas” como sinónimo del término fake news. Es una forma de definir y apropiarse de un problema concreto del entorno, es un concepto que responde al “sentido común”. Y es un fenómeno asociado a la acción de desinformar, eso que la Real Academia define como “dar información insuficiente u omitirla”; “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines”.
La polémica en torno a este término anglosajón es que se trata de un concepto que pretende ser nuevo pero en el fondo hace referencia a un fenómeno de vieja data, como lo es la desinformación, tratado por muchos autores europeos, estadounidenses y latinoamericanos. En pocas palabras: nuevas palabras para mañas de antaño. El detalle está en que el neologismo incluye nuevas características, tal como lo expone Ivor Gaber, profesor de la Universidad de Sussex (Reino Unido):
La desinformación ha existido siempre, a partir del momento en que se cobró conciencia de la influencia de los medios en la opinión pública. En cambio, sí que es nuevo y realmente preocupante el hecho de que la desinformación se propague con una celeridad y amplitud inauditas por plataformas digitales como Google o Facebook”.
En efecto, la celeridad y amplitud son algunas de las principales características que se supone hacen particular la noción de fake news, que distingue el presente del pasado reciente, cuando todavía no había aparecido Internet. El elemento tecnológico da fuerza al fenómeno (y al concepto) porque permite producir con rapidez, de manera sistemática, desde emisores a veces desconocidos y con gran verosimilitud, una noticia que es falsa. Esto no era posible en tiempos de Stalin, cuando más bien los ciudadanos corrientes vivían bajo una férrea censura, una brutal represión, y a lo sumo acudían a rumores, volantes, grafitis y otros medios clandestinos para enterarse de cosas puntuales propias de una atormentada existencia, una situación contraria a la actual, donde sobran las facilidades con las que cuentan adolescentes y adultos para generar y multiplicar todo tipo de contenidos a una escala no vista en décadas pasadas.
Los gobiernos han sacado provecho de estas facilidades. Unos años atrás vimos en Twitter las imágenes de Hugo Chávez en las que aparecía sentado con sus dos hijas, viendo un periódico, sonriente, mientras atendía un problema de salud en Cuba. A la par, el ministerio de Comunicación informaba a través de boletines acerca de la presunta recuperación del líder, y los medios del Estado publicaban noticias oficiales en esa dirección, para calmar los ánimos de la colectividad y las implicaciones político-jurídicas de un eventual vacío de poder. Sin embargo, cuando falleció el líder, fecha hasta el sol de hoy discutida, la sensación en un buen sector de la opinión pública mundial era de desconcierto, de haber sido engañada. Historias de este tipo son frecuentes en la propaganda de gobiernos poco transparentes y son muy familiares en estos tiempos.
Credibilidad y espectáculo
Cuando se anuncia en las redes sociales el fallecimiento de una celebridad del espectáculo, el cine y el deporte, muchos usuarios de las redes reaccionan con duda, sospechan que se trata de una falsedad frente a la cual es mejor adoptar la cautela y la verificación posterior. Este comportamiento es parte de una crisis de credibilidad que afecta a la sociedad global, a las redes sociales, en especial a la prensa, porque ella también puede ser arte y parte de estas travesuras.
Uno de los objetivos buscados a través de las fake news es, precisamente, afectar la credibilidad del periodismo, advierte Verashni Pillay, del Huffington Post (Sudáfrica): “Los bulos e informaciones trucadas emponzoñan nuestra labor profesional. Actualmente el público alberga dudas sobre cualquier información que se difunda”.
Pero estas situaciones tampoco son nuevas. Unos años atrás autores como Ignacio Ramonet advirtieron que la opinión pública mundial tenía cierta desconfianza respecto a los medios, los gobiernos e instituciones, debido al creciente número de noticias basadas en informaciones y hechos quizás inventados, trucados, como fue el caso de algunas controversiales escenas de la Guerra del Golfo (1991) que en realidad no eran más que una suerte de montaje. El público tenía razones de peso para sospechar acerca de los medios de comunicación y gobiernos que de manera usual difundían farsas que luego eran descubiertas, lo que daba origen a arduas broncas en la opinión pública que dejaban a los reporteros y editores en el banquillo de los acusados.
Pero el asunto se ha agravado en los últimos años. Gina Lindberg, directora del servicio internacional Radiotelevisión Sueca, observa que este tipo de informaciones ha despertado dudas sobre lo que es verdad y lo que no es, cuestión que finalmente afecta a la prensa.
Quizás este afán de mentir abiertamente no sea solo un comportamiento impulsado por razones políticas, de Estado, económicas. Aquí entran en consideración otros elementos muy humanos, como lo son el simple goce que provoca una cultura del espectáculo, que ya es global y lleva a algunos medios a inventar informaciones. Vargas Llosa (2012) sostiene que el periodismo a menudo es impulsado por una frenética búsqueda del espectáculo y la chismografía barata, incluso valiéndose de la invención de historias. Así lo expresa:
Sin que se lo haya propuesto, el periodismo de nuestros días, siguiendo el mandato cultural imperante, busca entretener y divertir informando, con el resultado inevitable de fomentar, gracias a esta sutil deformación de sus objetivos tradicionales, una prensa también light, ligera, amena, superficial y entretenida que, en los casos extremos, si no tiene a la mano informaciones de esta índole sobre las que dar cuenta, ella misma las fabrica […]
Convertir la información en un instrumento de diversión es abrir poco a poco las puertas de la legitimidad a lo que, antes, se refugiaba en un periodismo marginal y casi clandestino: el escándalo, la infidencia, el chisme, la violación de la privacidad, cuando no –en los peores casos– al libelo, la calumnia y el infundio.
Porque no existe forma más eficaz de entretener y divertir que alimentando las bajas pasiones del común de los mortales.
No es poca cosa lo que esboza el escritor. Sabemos que una calumnia es una “acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño”, que implica “imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad”. Mientras que infundio es: “Mentira, patraña o noticia falsa, generalmente tendenciosa”.
Ciertamente producir fake news o como prefiramos nombrarlas es parte de una cultura de entretenimiento orientada a probar y ver qué sucede en la red cuando miles de usuarios (o espectadores) son engañados a priori por un atrevido ciberciudadano, o tal vez un cotizado influencer, quienes buscan divertir con un espectáculo de bajo costo económico pero de alto impacto social. Este entretenimiento es popular, se presta a diversas intenciones, es un espacio donde unos construyen patrañas, otros averiguan si un relato es cierto o falso, cómo se construyó y en qué terminó el asunto. Allí nunca faltan los que apuestan a la defensa a ultranza, con insultos y amenazas, de la patraña en la que creen ciegamente. El “show” se convierte en un asunto viral y genera un tráfico estupendo, miles de visitas a una cuenta, un perfil, un portal. Es una estrategia de marketing muy usual en las redes.
No en vano Sergio Lüdtke, editor-jefe de Projectocomprova.com.br (Brasil), ha dicho que “la mentira es más sexy que la verdad”, genera más atracción que una verdad, se vuelve viral, sobre todo si es emocionante o escandalosa. Y es así. De hecho, para el inventor de “noticias falsas” su modus operandi es una suerte de ritual que puede despertar un goce personal como el que vive el ilusionista, aunque efímero y expuesto a las reprimendas del propio público, justo cuando este descubre el juego fantasioso. Aunque habrá los que se sienten satisfechos y animados por la divertida experiencia.
El engaño en la naturaleza humana
La interacción entre las personas es más compleja de lo que solemos suponer, de hecho existen enfoques teóricos que asumen el engaño como una condición propia del hombre, tal como lo afirman David Buller y Judee Burgoon (1996). En consecuencia, no tendría nada de extraño que ese comportamiento se materialice en Internet, en las redes sociales y con fines variados.
Según la teoría interpersonal del engaño, este comportamiento es común entre las personas y se basa en tres estrategias básicas: falsificación, ocultación y evasión. En el primer caso, se crea una ficción; en el segundo, se guarda un secreto; y en el tercero, se esquiva un tema.
Buller y Burgoon afirman que las personas establecen un “preacuerdo de honestidad” según el cual se dirán la verdad, pero en realidad ese acuerdo no siempre funciona, pues en diversas facetas de la cotidianidad, por ejemplo cuando se realiza una entrevista para lograr un empleo, la gente miente, exagera, comportamiento que puede extrapolarse a otros escenarios. Y si miente lo hace para ocultar una debilidad, mantener la autoridad, etcétera. De manera que si está en la naturaleza humana mentir en función de diversos objetivos, no debe extrañar que también se falsifiquen datos en el vertiginoso fluir de noticias en las redes.
El “preacuerdo de honestidad” difícilmente existe en las redes sociales, donde parece haber emergido una posición contraria, una duda a priori respecto a la credibilidad de las informaciones que circulan en esas plataformas, una sospecha de ser embaucado, por lo cual, como antídoto se hace forzoso verificar en qué o en quienes se puede confiar, con quien es factible informarse e interactuar. Esto se entiende así sobre todo si partimos de que hay un creciente número de “noticias falsas” que está en proceso de normalización, ante el cual los ciudadanos deben estar preparados, desarrollar buenas prácticas y estrategias adecuadas, tal como lo hacen las organizaciones especializadas en monitorear estas tendencias y formulan las recomendaciones de rigor.
La noción de preacuerdo es fundamental para entender cómo manejarse en estas lides, aunque tampoco es una materia novedosa en el vasto campo de la comunicación y la cultura. Umberto Eco sostenía que en el plano de la literatura hay una suerte de preacuerdo a partir del cual el lector acepta la “verdad novelesca” propia de una ficción literaria, de tanta verosimilitud como la “verdad histórica”. No había conflicto pues el lector sabía en cuáles terrenos estaba incursionando. Pero una cosa es la literatura y sus propósitos estéticos e imaginativos, y otra es el mundo de la noticia, el periodismo, donde la ficción y la realidad pueden entrecruzarse y suscitar conflictos en la percepción del público.
Siempre existe la posibilidad de que un acontecimiento ficticio sea tenido por cierto y que reaccionemos como si se tratara de un evento real, que fue lo que explotó con audacia el intrépido Orson Wells, cuando en octubre de 1938 hizo una transmisión radial acerca de una presunta invasión extraterrestre que hizo temblar a Nueva York, cuyos ciudadanos se lanzaron a las calles desesperados, aterrados, en estado de pánico, en un comportamiento solo superado por la neurosis que desencadenó el atentado terrorista al World Trade Center (2001). La invasión recreada en “vivo y directo” se había inspirado en la célebre novela de Wells: La guerra de dos mundos, pero su puesta en escena fue tan verosímil que fue percibida como una gran noticia, tan real y concreta como las páginas de The New York Times.
La genialidad (o perversidad) de Wells estuvo en la convincente “apariencia de realidad” que tuvo su programa. El locutor narró el supuesto acontecimiento, con lujo de detalles, y este fue percibido por la audiencia como una verdad irrefutable, como una noticia legítima. El público no pudo distinguir la falsedad de lo cierto, hasta que el propio programa hizo la aclaratoria y las aguas desbordadas volvieron a su nivel.
Lo de Wells viene al caso porque a menudo las fake news utilizan los formatos del periodismo profesional, para darse a conocer y convencer, por lo cual es lógico que no pocos ciudadanos duden acerca de la veracidad del contenido que tratan. Esta es otra de sus características: la simulación, el trucaje, la “apariencia de realidad”. Por eso no sorprende lo que apunta Gaber: “no siempre resulta evidente distinguir lo que hay en ellas de verdadero y falso”.
El problema de la apariencia
El fenómeno de las fake news se apoya en la “apariencia de realidad”. Este es un punto que también ha sido tratado en el pasado por diversos autores europeos y latinoamericanos, entre ellos Federico Alvarez (1978), quien se refería, por ejemplo, a noticias que en forma premeditada encubrían elementos más profundos de una realidad, y, por lo tanto, desinformaban.
¿Cuántas veces las manifestaciones de la crisis interna de un partido son justamente las declaraciones de unidad y de respeto a la disciplina? Más allá de esas apariencias están las realidades auténticas, los llamados entretelones, que sólo son asequibles mediante las fuentes confidenciales? .
En un partido político, cuando hay peligro de divisiones, los voceros dicen: “Nunca ha sido más monolítico el partido”. Así se pretende encubrir lo que realmente ocurre tras bastidores.
Este es un comportamiento frecuente en América Latina, en la política, una evidencia más de la teoría del engaño de Buller y Burgoon. No es algo completamente nuevo sobre el horizonte.
Sin embargo, también es cierto que el público aprende a interpretar significados diferentes a los pretendidos por los emisores o voceros de la desinformación. En efecto, los estudios han confirmado que la audiencia no siempre se conforma con la declaración textual, interpreta en función de su formación, sus expectativas y su experiencia derivadas tanto del contexto como de su relación con los propios voceros. La noticia dada por un ministro, un vicepresidente o un diputado puede ser interpretada de un modo distinto al pretendido por el emisor, que fue lo acontecido durante la convalecencia de Chávez en Cuba, o cuando se ha anunciado, una y otra vez, la construcción de centenares de “soluciones habitacionales” por parte de la incansable Misión Vivienda, en cuestión de horas, tal como lo dejan ver las alocadas estadísticas presentadas en las noticias oficiales, en los avisos y la propaganda de rigor. Y nadie ha dicho que son fake news.
A propósito de estas experiencias, ya Revel había escrito que “la mentira es parte integrante de la política” al punto que en el mundo encontramos el sector de la mentira de Estado, organizada y sistemática.
Otro elemento a considerar es el concepto de información dirigida. Según Álvarez esta tiene como finalidad propósitos deliberadamente escogidos, sin que muchos se percaten, así como producir “comportamientos determinados” o “acciones concretas”. Y esto se busca con las fake news: generar rumores, estados de ansiedad, desorientar a la gente, desmovilizar a grupos de personas que protestan por la carencia de servicios, provocar una corrida bancaria, ocultar una situación inconveniente, calmar la ansiedad o potenciarla, burlarse de una figura pública, o simplemente divertirse.
Todos sabemos que los gobiernos y las empresas a menudo mienten, que manejan información con un propósito específico. Ante estas circunstancias, algunas de las alternativas desarrolladas por los ciudadanos han sido la actitud crítica, verificar y chequear. El público ha aprendido a desarrollar estas estrategias. Y lo más importante: el proceso de normalización de la mentira ha suscitado el surgimiento de organizaciones como observatorios y redes de monitoreo que tienen como premisa la investigación, documentación y denuncia de “noticias falsas”, un vasto terreno sobre el cual ocuparse, porque nada indica que la producción de falsedades a gran escala va a desaparecer del escenario global.
La sociedad del simulacro
Hace unos años el crítico e investigador Ignacio Ramonet, apoyándose en el sociólogo Laurence Bardin, señaló que vivíamos en una sociedad del simulacro, pues el comportamiento de la colectividad, incluidos los gobernantes, muchas veces se basaba en las imágenes que había visto en los medios audiovisuales, sin importar que ellas se basaran o no en lo real. Bardin la llamaba la “sociedad del fantasma”. Según este autor, la colectividad daba como un hecho cierto aquello que simplemente veía en las imágenes.
Pero hemos descubierto con el paso de los años, que una imagen puede ser truculenta, se presta a la manipulación, falseamiento y engaño. Para los gobiernos es un punto de apoyo para anunciar resultados o situaciones que no tienen un soporte real, o tal vez pertenecen a una dimensión inexistente, donde la ficción a veces supera a la realidad. No en vano, son frecuentes las divergencias entre la prensa independiente y los voceros oficiales respecto al estatus de obras, proyectos, programas y políticas que son anunciados con bombos y platillos desde el Palacio de Gobierno, pero nunca se materializan. Es parte del drama latinoamericano.
Los anuncios oficiales nos recuerdan un poco lo que en publicidad se denomina “oferta engañosa” (otro concepto de vieja data). El detalle está, no obstante, en que difícilmente un gobierno pueda ser enjuiciado por “oferta engañosa”, a diferencia de una empresa privada que anuncia y realiza centenares de implantes de senos con materiales baratos, de mala calidad, que dejarán un sin número de chicas operadas en condición deforme y sumergidas en una agria depresión, y cuya imagen no cuadra con la princesa voluptuosa y feliz que amenizaba la campaña publicitaria respectiva.
El perspicaz dramaturgo José Ignacio Cabrujas decía que un candidato electoral (y los gobiernos) se prestaban a la formulación de mentiras como praxis rutinaria:
Imaginemos un candidato que no hable de imposibilidades, de limitaciones, de realidades. Un candidato que no nos prometa el paraíso es un suicida. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene nada que ver con nuestra realidad. El Estado es un brujo magnánimo, un titán repleto de esperanzas en esa bolsa de mentiras que son los programas gubernamentales.
La observación vale para los presidentes y funcionarios en ejercicio.
Hay casos, como la administración de Hugo Chávez, quien desde sus maratónicas cadenas de radio y televisión dejó a la posteridad numerosas mentiras envueltas en el formato de noticias oficiales, informaciones que fueron reproducidas incluso por agencias prestigiosas. Un caso único en la historia de América Latina.
Entre 1999 y 2009, el gobierno de Chávez tuvo un total de 1.877 cadenas, en la mayoría de las cuales él figuró como principal o único vocero, durante 1.207 horas, 6 minutos y 51 segundos de transmisión, a las que hay que sumar las cadenas efectuadas hasta el 8 de diciembre 2012, cuando el mandatario dio su último sermón antes de zarpar a Cuba, a someterse a un tratamiento médico. De este maratón comunicacional emergen algunas preguntas pertinentes: ¿Cuántos anuncios se hicieron? ¿Cuántos se cumplieron? ¿Cuáles fueron ciertos? ¿Cuáles fueron falsos? En otras palabras: ¿cuántas fake news propagó Chávez, en vivo y directo?
Un sitio Web se dedicó a llevar un registro de las promesas oficiales. Se trata de http://www.solopromesas.com/. Bajo el lema “El registro de promesas públicas en Venezuela”, intentó ser la bitácora de la “bolsa de mentiras”. Allí fueron incluidos fuerzas políticas del gobierno y de la oposición. “Capriles Radonski promete 350 nuevas aulas de clases antes que cierre el 2011”; “Chávez promete 17 nuevos hospitales: 8 en 2011 y otros 9 en junio 2012”. Cuando se analizan estos temas se comprende que en realidad no hay una gran diferencia entre la promesa del líder político, la “oferta engañosa” y la “noticia falsa”.
El dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, en su libro No más cuentos (2012) analizó los “logros” que la propaganda del Gobierno nacional quiso vender desde 2008. Para Borges, la realidad pintada en la propaganda oficial era distinta a la realidad concreta. Por esa época también se publicó La gran farsa. Balance de gobierno de Hugo Chávez Frías 1998-2012, en el cual participaron varios expertos en economía, petróleo, salud, bajo la coordinación de Alberto Quirós Corradi. La obra denunciaba el mismo problema: la mentira como “logro”.
Falsos recuerdos
Las informaciones verdaderas o falsas, las noticias legítimas o no, contribuyen a generar recuerdos en el público, una memoria de la vida, de la historia. Solo una parte de ellas quedará propiamente en el recuerdo, otra se desvanecerá.
Los recuerdos pueden basarse en ficciones, fantasías, pero igualmente despiertan procesos mentales, confusión, claridad, sentimientos encontrados, malestar. Lo dicen los expertos en neurociencias. En el ámbito de la cinematografía, Total recall (1990) por ejemplo, abordó la implantación de falsos recuerdos en las personas, con las secuelas emocionales y mentales de rigor.
Dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, este film asoma la posibilidad de implantar falsos recuerdos en la mente de las personas. El argumento plantea que en 2084 el trabajador Douglas Quaid (papel desempeñado por Schwarzenegger) sueña con ir de vacaciones a Marte, pero como su mujer no se lo permite, acude a una empresa especializada en implantar recuerdos (artificiales) en la mente y cree que de este modo cumplirá su sueño.
Douglas paga por el implante de los recuerdos y cree haber viajado al célebre planeta rojo. No obstante, en la parte final de la saga el personaje comienza a dudar de su experiencia, no sabe si sus recuerdos se apoyan en verdades o mentiras, y descubre que hubo un error en la implantación…
Puede parecernos fantasioso este relato, sin embargo no está tan alejado de la realidad, de la construcción de la memoria a través de noticias falsas, como es el caso de esta Venezuela orwelliana. Como Douglas Quaid, la sociedad venezolana está tratando de despertar de una gran mentira construida durante dos décadas de propaganda, intenta entender qué sucedió, distinguir lo cierto de lo falso. La gente recuerda, por ejemplo, que El Gigante falleció, pero duda si fue en una isla del Caribe o en Caracas; si aquello ocurrió en diciembre de 2012 o en marzo de 2013; la gente también recuerda que existen unos decretos oficiales de esos momentos, donde aparece la rúbrica del Gigante, pero no sabe si los firmó él, o si los firmó una máquina u otra persona. En fin, la gente tiene unos recuerdos de cosas que aparentemente sucedieron en diferentes facetas de la vida, pero sigue sin saber qué es cierto y qué es falso.
Referencias
AHUMADA LICEA, Yoyiana / CABRUJAS, José Ignacio (2009): El mundo según Cabrujas Caracas: Editorial Alfa.
ABREU SOJO, Iván (2007): El imperio de la propaganda. Caracas: Vadell Hermanos editores.
ÁLVAREZ, Federico (1978): La información contemporánea. Caracas:
Contexto Editores.
CAÑIZALES, Andrés (2012): Hugo Chávez: la presidencia mediática. Caracas: Editorial Alfa.
CASTELLANOS, Laura (2009): “¿El gran comunicador?” En: Comunicación, Caracas: Fundación Centro Gumilla. Tercer Trimestre, N° 147, pp. 32-38.
ECO, Umberto (1986): La estrategia de la ilusión. Barcelona: Editorial Lumens.
FERNÁNDEZ, Carlos /GALGUERA, Lorena (2009): Teoría de la Comunicación. México: Mc Graw Hill.
HERNÁNDEZ DÍAZ, Gustavo (2019): “El show de Truman”. En: Observatorio Venezolano de Fake News, diciembre. Recuperado el 12 de febrero de 2020 en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/nightcrawler-wag-the-dog-show-de-truman/.
HERNÁNDEZ, León (2019): “Desinformación no es sinónimo de fake news”. En: Observatorio Venezolano de Fake News, enero de 2020. Recuperado el 12 de febrero de 2020 en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/desinformacion-no-es-sinonimo-de-fake-news/.
RAMONET, Ignacio (1992): La golosina audiovisual. Imágenes sobre el consumo. Caracas: Editorial Centauro, Fácil.
________ (2006): Propaganda silenciosa. Masas, televisión y cine. La Habana: Fondo Cultural del Alba.
REVEL, Jean-Francois(1989): El conocimiento inútil. Barcelona: Editorial Planeta.
RODRÍGUEZ PÉREZ, Carlos (2019): “No diga fake news, di desinformación: una revisión sobre el fenómeno de las noticias falsas y sus implicaciones”. En: Comunicación. Universidad Pontifica Bolivariana. Ciudad. ISSN 0120-0166. Recuperado en: https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion/article/view/9058.
UNESCO (2017): “Información falsa. La opinión de los periodistas”. En: El Correo de la UNESCO. París, Julio-Septiembre, N°2. pp. 10-11.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. https://dle.rae.es/ Consultado el 11 de febrero de 2020.
VARGAS LLOSA, Mario (2012): La civilización del espectáculo. Barcelona: Alfaguara.
Humberto Jaimes Quero
Lic. Comunicación Social. Magíster en Historia de las Américas (UCAB, 2003). Profesor investigador del Centro de Investigación de la Comunicación (CIC) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)