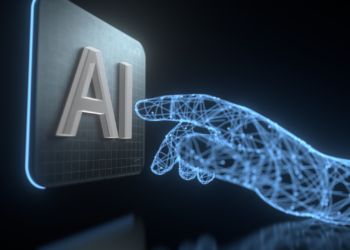AUTOR: Lorena Rojas y Humberto Valdivieso
Sopesar la relación de las artes visuales con la política, durante este período, pide ir más allá de las disputas sobresalientes en los medios, las redes sociales y la calle. No obstante, es necesario deslastrarse del contenido ideológico y evadir los canales de difusión masiva, al menos situar esta relación en un lugar donde las banderas políticas no fijan la identidad de los argumentos y el nexo de las obras con la sociedad
Toda obra realizada en Venezuela por un artista disidente, durante los últimos diez años, es un gesto transgresor contra el medio ambiente expresivo generado por el chavismo. Su aparición no solo hace evidente la estructura de ese espacio ofuscado –donde los ciudadanos están cautivos–, también expone “el sentido del dolor” que la sociedad ha experimentado al pasar de la política de la prensa y la televisión a la tiranía multimedia del presente. La causa de semejante transgresión es clara: las artes visuales hoy constituyen uno los pocos espacios intelectuales, sociales y deliberativos donde el esquema de la polarización fracasó. Las obras de arte muestran el engaño de la aparente bidireccionalidad en la discusión política y revelan el nuevo ambiente: más voces, más medios, más mensajes, más intoxicación semiótica, más dolor y menos comunicación.
Frente a una sociedad polarizada y recluida en la dialéctica gobierno-oposición durante los quince primeros años del chavismo, la calle, los centros culturales independientes, las galerías universitarias y los talleres de los artistas han funcionado como territorios de resistencia cultural. Las estrategias oficiales, con todo y las dádivas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura –sumadas a la coerción–, no lograron agrupar a los maestros consagrados ni a los artistas emergentes en un bando homogéneo. No pudieron convertirlos en un grupo delimitado por ideas, temas específicos o respuestas predecibles. Ni siquiera crearon las condiciones para generar polémicas violentas entre ellos y los pocos creadores que fueron seducidos por las ideas y las prebendas oficiales. La disidencia de los últimos diez años jamás estuvo dispuesta a responder en coro a las provocaciones estrafalarias, los temas críticos o los devaneos ideológicos del Gobierno.
Sopesar la relación de las artes visuales con la política, durante este período, pide ir más allá de las disputas sobresalientes en los medios, las redes sociales y la calle. No obstante, es necesario deslastrarse del contenido ideológico y evadir los canales de difusión masiva, al menos situar esta relación en un lugar donde las banderas políticas no fijan la identidad de los argumentos y el nexo de las obras con la sociedad. Es decir, donde la conciencia no está supeditada al cliché y los mensajes evaden sistemas o códigos comunes a otras formas de comunicación. Los vínculos entre arte y política ya no pertenecen a las controversias ideológicas ni a las batallas retóricas por el dominio de la opinión pública. Su lugar es otro, tal vez menos evidente pero no por eso desconectado de los eventos más dolorosos del país.
Explorar las particularidades del arte disidente en Venezuela, discernir su quehacer de la compleja red de mensajes desplegados en los medios radioeléctricos y electrónicos, supone ubicarlo en un lugar distinto, pero no ajeno. Por eso, sopesaremos las políticas del signo al interior del discurso hegemónico. Lo haremos para señalar las prácticas represivas del Estado en relación con los mensajes emitidos hacia y por la sociedad. Luego situaremos las artes visuales en su propia dimensión, independiente del periodismo y el vocerío partidista. Y desde ahí indagaremos cómo han subvertido los argumentos oficiales, la dialéctica del ambiente expresivo bidireccional de los primeros años y la estrategia que ha pretendido unificar toda oposición en una identidad conveniente al modo de confrontar y censurar del Gobierno. Finalmente, reflexionaremos sobre una aproximación metodológica propicia para exponer el arte de la disidencia como un devenir del pensamiento y no como un panfleto de la desesperación. A esto último lo hemos llamado curaduría filosófica de las artes visuales.
El ruido y la velocidad
Política es expresión e intercambio, por eso no puede deslindarse de la comunicación. Una acción política es por sí misma una política de los signos y, en muchos casos, exclusivamente de ellos. Walter Benjamin, Guy Debord y Susang Sontag, entre otros, examinaron las estrategias del poder en relación con los signos y su impacto en la vida pública. Sus trabajos expusieron problemas ya adecentados en el contexto de cualquier análisis moderno: la estetización de la vida política, la vida como una acumulación de espectáculos y la censura de la imagen fotográfica. Todos son temas relacionados al vínculo entre la función expresiva de la imagen y el carácter sugestivo del contenido: asuntos críticos de la primera mitad del siglo pasado. En un mundo dominado por la prensa y los medios radioeléctricos, el efecto del contenido del mensaje fue relevante pues cargaba consigo el veneno de las ideas. Esto ha cambiado en la era post-Internet.
A diferencia de lo ocurrido en buena parte del siglo XX, la estetización de la vida hoy no tiene relación únicamente con el dominio del espectáculo en la sociedad o la fuerza conceptual del mensaje en la opinión pública. Lo primero es ya una condición del ecosistema global contemporáneo y lo segundo está en retirada desde hace décadas. La política del signo no es una política de los mensajes y sus contenidos, por lo tanto no depende del éxito de una ideología. Los regímenes totalitarios del siglo XXI saben que no basta exponer doctrinas –bien sean religiosas o filosóficas– o ejercer la fuerza bruta para mantener el control. La resolución de los conflictos y la sumisión dependen de estrategias invisibles y no de acciones panfletarias. Sin embargo, una no suprime a la otra: conviven en una refinada relación de simbiosis. Entre ellas la interacción no vincula diferentes especies sino distintos modos de coerción. Uno de ellos es el silencio.
La censura en esta era es una maniobra múltiple, ingeniosa, que procura silenciar la competencia no deseada. Su trabajo no es tanto callar los temas sino hacer invisible cualquier estímulo que distraiga la atención del ambiente diseñado para mantener al ciudadano sumiso. Muchos regímenes consideran la atención como un recurso indispensable para la subsistencia. Los contenidos de los mensajes, los valores políticos y las leyes son relativos con respecto al interés del gobierno; dependen de la estrategia del momento. Acaparar la atención de la gente es la misión principal, silenciar un hecho o un emisor está supeditado a esto. En este sentido, acciones abyectas pueden representar una oportunidad para secuestrar la opinión pública y no un motivo de censura.
En Venezuela, el veto a la libertad de expresión ha ido más allá de aniquilación del mensaje o el mensajero (uso de la fuerza bruta) y de la omisión (silencio autoimpuesto). También es el resultado de una estrategia invisible favorecida por el ambiente expresivo y tecnológico contemporáneo. La estrategia política de los signos le ha permitido al Gobierno convertir el escándalo ininterrumpido y la multiplicación de mensajes en un silencio tóxico. No es una consideración ideológica sino una táctica semiótica. Un artificio eficiente para la propagación de la hegemonía revolucionaria: la acumulación (suma de ruido más velocidad).
En una era donde la gente no se detiene largo tiempo frente a un mensaje, resulta importante asegurar el efecto producido por la circulación de los signos en los medios, y no por la consistencia del contenido. En un ambiente electrónico, la distancia entre el ser humano y la información es nula. Los signos están incorporados a la experiencia personal, el ciudadano se mueve con ellos a través de las redes. El carácter progresivo de la imagen señalado por Benjamin, en los medios de reproducción técnica, derivó en los ambientes de información descritos por Marshall McLuhan. La consecuencia final ha sido la interconexión definitiva de la circulación de los mensajes por las redes digitales con las actividades diarias de los seres humanos. Ya McLuhan había advertido de la importancia de considerar los sistemas eléctricos de información como ambientes vivos, orgánicos, capaces de afectar las sensaciones y la sensibilidad de la gente. El Internet del todo, el dominio de la inteligencia artificial y lo que su hijo Eric McLuhan denominó “el teatro global del mundo móvil”, ha sido la consolidación ambiental de la era electrónica.
La censura por acumulación tiene relación con la experiencia ambiental de las redes y no con la usualmente aplicada a la prensa y los medios radioeléctricos del siglo pasado. Acumulación implica saturación y esto se logra con patrones semióticos –de producción de sentido– muy simples y veloces. En ellos circulan mensajes diseñados para info-intoxicar al ciudadano. Se trata de modelos de distribución de clichés que se intercambian entre sí a gran velocidad en la opinión pública. Este ambiente incluso duplica la experiencia de las redes en la vida física, de ahí la eficiencia de las cajas CLAP: simulacros distribuidos en red por toda la nación. En ellos el contenido es irrelevante frente al efecto: la sensación de ubicuidad social creada por el Gobierno.
Los patrones de circulación no deben durar mucho, por eso las crisis siempre son bienvenidas. Un conflicto permite reiniciar el patrón con sutiles variaciones y disponer las audiencias en bandos contrarios. En este sentido, la polarización no es un esquema ideológico o conceptual sino semiótico y por lo tanto artificial y emocional. “Izquierda”, “derecha”, “bolivariano”, “escuálido”, “fascista”, “comunista” y otras tantas etiquetas carecen, en la contienda política venezolana, de programas dogmáticos estructurados. Su significación depende del instante, del conflicto oportuno y de quien diseña el teatrum mundi donde la comunicación deviene en un campo de batalla y los signos están en movimiento.
El demiurgo de este sistema fue Hugo Chávez. Su habilidad para fijar el tema y organizar las contradicciones le dio ventaja frente a políticos, periodistas y líderes de opinión. Todos se avocaron a responder y actualizar el tema propuesto desde el poder. No obstante, ser señalado por el caudillo fue un certificado de existencia y prestigio para ciertos opositores: circulaban en el patrón. Chávez no paraba de hablar. En la acumulación estrafalaria de su estrategia comunicacional quedó encerrada la mayor parte de la sociedad. Lo extraordinario nunca era el tema –pues variaba siempre– sino el efecto de saturación y crisis suscitado por su verbo incendiario. Ese singular modo de llenar la opinión pública tenía relación con la capacidad de activar la palabra. Algo equivalente a la habilidad del coronel-dios descrito por Conrad en Corazón de las tinieblas: “esta es la razón por la que afirmo que Kurtz era un hombre fuera de lo normal. Tenía algo que decir”.
La muerte de Chávez no detuvo la estrategia. Continúa, aunque disminuida por su ausencia. Algunas variantes en las maniobras de la oposición, un liderazgo emergente producto de las revueltas de calle y una crisis económica devastadora han complicado el ambiente. Sin embargo, el discurso oficial sigue utilizando la censura por acumulación a través de la reinvención fútil de argumentos manidos –invasión, bloqueo, magnicidio, bolivarianismo, socialismo, misiones y revolución entre otros–, la duplicación de la sensación de presente –el pasado se dicta desde el presente y el futuro es un presente mitificado por victorias sociales siempre por venir– y la reconstrucción mitológica de la autoreferencialidad –antes bolivarianismo y ahora chavismo–.
Mobil Teatrum Mundi: el territorio
La política bajo el socialismo del siglo XXI suscitó un ambiente iconográfico desproporcionado. El gobierno revolucionario produjo de forma masiva un tipo de propaganda parasitaria. Las imágenes desplegadas en cada campaña –los ojos de Chávez por ejemplo–, lejos de dialogar con la ciudad resultaron un discurso depredador. La diversidad cultural del país y la distancia física entre pancartas, murales, afiches, medios electrónicos y el cuerpo del ciudadano fue anulada. Su aparición fue un asalto, una toma, una invasión del espacio público y la conciencia de la gente. Las imágenes oficiales saturaron los ámbitos urbanos y rurales, y no pararon hasta invadir la intimidad del ciudadano. Estructuras arquitectónicas, redes sociales, medios de comunicación y objetos personales sucumbieron ante los signos de la hegemonía.
Durante estos años, los mensajes han circulado con desenfreno sin reparar en el valor del lugar, no importa si es un muro abandonado, un monumento público o un hogar.
La oposición, por su parte, hizo otro tanto con menos recursos. Respondió incisivamente, a través de medios de comunicación y manifestaciones de calle a cada provocación del gobierno. Luchó por la reconquista de los símbolos patrios y también se apropió de monumentos públicos e imágenes religiosas. Cada bando ha buscado una marca que legitime su derecho a estar en la confrontación. La discusión política colonizó la bandera nacional, el imaginario histórico y la imaginería religiosa católica.
Luego de veinte años, el país quedó tensado hacia los extremos por mensajes dirigidos a opuestos irreconciliables. El discurso oficial y un incansable movimiento de oposición política han sido las fuerzas en confrontación. Sin embargo, no son dos bandos en igualdad de condiciones. Tampoco agrupan poblaciones separadas por límites reconocibles. No hay un campo de batalla único ni es posible identificar una dialéctica uniforme. Las tácticas desde el año 2014, aproximadamente, carecen de precisión y ningún territorio está definitivamente conquistado. La enorme diáspora de la segunda década ha aumentado la complejidad de este contexto. El desprestigio del Gobierno, la fractura del chavismo, los fracasos de la oposición, la presión internacional y el surgimiento de grupos de choque anti gobierno –escuderos, guerreros del teclado, militares o policías disidentes– le han dado densidad al ambiente político. Si bien en los medios de comunicación y algunas redes sociales aún domina la dialéctica provocación-respuesta, las crisis han deformado su linealidad.
Venezuela en los últimos diez años pasó de ser una República en pugna entre socialismo y democracia, a un Pandemónium semiótico. Pero, a diferencia del infierno de John Milton, aquí Mammón –“el menos elevado de los espíritus caídos del cielo”– saqueó las entrañas de la tierra no para extraer riquezas materiales –pues la inagotable fuente petrolera fue insuficiente–, sino en busca de recursos de supervivencia política. La capital del infierno es reconstruida una y otra vez sobre la base de promesas estrafalarias. Ya no hay una voz, ni dos en conflicto: son enjambres. Esas multitudes convocadas por los dirigentes políticos nunca entran al centro del poder. Los espíritus incorpóreos –Milton los describe apilados a las puertas del templo infernal– en la Venezuela actual, equivalen a ciudadanos-signo útiles para rellenar estrategias discursivas: acuden a manifestaciones, desfiles, concentraciones, protestas o conmemoraciones para luego quedar desvanecidos en discursos sin trascendencia.
El país-Pandemónium, sumido en la saturación y el caos, no tiene un mapa político definido. Es un “territorio” en el sentido que Deleuze y Guattari le dan en Mil mesetas. Está hecho de relaciones que emergen en la tensión del instante y se convierten en marcas. Esas marcas carecen de programas previos o de contenidos adecentados por alguna tradición. Los discursos políticos son expresiones que diseñan el territorio y le dan una dimensión, sin embargo nunca permanecen estables. Todo circula en la emergencia de las crisis políticas, sociales y energéticas. De ahí el carácter etéreo de las tres metafísicas dudosas exacerbadas en el conflicto desde el año 2014: el plan de la Patria, el tiempo de Dios y el lado correcto de la historia. Cualquier programa doctrinario derivado de ellas es provisional y apócrifo.
Al interior del “territorio” los signos responden a las dimensiones del ambiente, dan constancia del lugar. Su misión no es cumplir funciones determinadas. Cualquier tarea establecida por las doctrinas de esas metafísicas parlanchinas no asegura la supervivencia de un programa. Los enunciados de los programas políticos son la expresión pura de una materia abstracta: confrontar, generar ritmos de lucha y contrapunteos sonoros o gráficos de la polarización. Los mensajes están ahí para hacer distancia entre sujetos de una misma especie: los partícipes del teatrum mundi diseñado por deseo de dominio del chavismo.
Las luchas territoriales entre los bandos se dan para ganar espacio y demarcarlo. Y es que el “territorio” es precisamente eso, según lo definen Deleuze y Guattari, “en primer lugar la distancia crítica entre dos seres de la misma especie: marcar sus distancias. Lo mío es sobre todo distancia, solo poseo distancias. No quiero que me toquen, gruño si entran en mi territorio, coloco pancartas”. Pero “mi territorio” no es una porción o un límite sino un tránsito: movimientos de manifestantes por las calles, circulación de colectivos, circuito de cajas CLAP, rutas de entrada de ayuda humanitaria sin un destino conocido, rumores por las redes sociales, dos presidentes y dos asambleas sin una institucionalidad definida.
El artesano cósmico
“Si hay una edad moderna, esa es sin duda la de lo cósmico”, afirman Deleuze y Guattari. Abrirse al cosmos, a sus fuerzas, es esquivar temas, materias y formas para entrar en relación con densidades e intensidades. Es salir del “territorio” para ir a otros espacios donde no domina lo constituido sino lo invisible, aquello no materializado en una unidad definida. Salir al cosmos es desplazarse a ambientes hechos de interacciones, intercambios y multiplicidades. Es la materia de la expresión antes del dominio de cualquier código. Es, en sí, el ámbito de los artistas disidentes de la segunda década del siglo XXI, en Venezuela. Su trabajo es previo a la posibilidad de marcar distancias para habitar: por eso elude la dialéctica de las organizaciones políticas. Ellos hacen visibles fuerzas no evidentes, subvierten el ambiente de la polarización y abren el espacio a una intensidad sensible: el dolor.
El asunto del arte disidente no es el pueblo sino todo aquello que lo libere del dominio territorial de los discursos hegemónicos. Los artistas lidian con la violencia desplegada contra la sociedad y la censura por acumulación, y lanzan otros conflictos, los multiplican. Recordemos, con Marshall McLuhan, que el dolor asociado al nuevo ambiente es similar al “dolor fantasma” cuyo origen es algo ausente. El artista aborda esa sensación padecida por quienes no encuentran referentes a dónde canalizar su desorientación. Estar perdido equivale a estar polarizado, sumido en un espacio hecho de controles discrecionales, simulacros visuales, discursos efímeros, instituciones paralelas y conflictos interminables. Salir al cosmos es lidiar con el presente de ese dolor, con los problemas de una sensibilidad aun no adaptada al silencio propiciado por la velocidad y el ruido.
Esta generación de creadores disidentes –artistas, fotógrafos, diseñadores, videoartistas, activistas y artistas urbanos entre otros–, a diferencia de políticos, periodistas y expertos, convirtió la subversión en un gesto individual. Sus trabajos, hechos desde la intimidad del alma y no de desde el colectivismo populista, multiplican los dilemas del presente entre poblaciones que están en movimiento hacia muchos trayectos. Discusiones nómadas para poblaciones nómadas. Salir del “territorio” al “cosmos” es dispersar los temas –ritmos de lucha y contrapunteos sonoros– hacia miríadas de conflictos sociales y personales. Romper las líneas argumentales impuestas desde el poder y el sistema de censura bombardeado sobre la sociedad. Los creadores nunca alimentaron las fuerzas de clausura, cada quien respondió con autonomía desde su propia experiencia con el dolor.
Similares al artesano cósmico de Deleuze y Guattari, los artistas disidentes abrieron el espacio, hicieron de él un cosmos problematizado. Sus obras son producto del divagar libre de estas almas nómadas. Esa es la labor de los contemporáneos, pues: “¿No es lo propio de las creaciones actuar en silencio, localmente, buscar por todas partes una consolidación, ir de lo molecular a un cosmos incierto, mientras que los procesos de destrucción y de conservación actúan groseramente, ocupan el primer plano, ocupan todo el cosmos para dominar lo molecular, encerrarlo en un conservatorio o en una bomba?”
La desorientación civil en el territorio del conflicto, el desmontaje de hitos históricos nacionales, la decepción social y política, la preocupación por las crisis humanitarias globales, el surgimiento de una espiritualidad neopagana –santería, chamanismo y otros eclecticismos practicados bajo la lógica de las redes sociales–, la diáspora y su vida nómada, y la redefinición de los procesos creativos debido a la carencia de recursos, han alimentado el arte de esta era. Las referencias a las figuras del poder son casi nulas y la crítica social es un leit motiv. A diferencia de generaciones anteriores, los artistas disidentes no son militantes ni fundan organizaciones de poder. En general, nada en sus trabajos ha sido expuesto para señalar una solución al conflicto de la polarización o convertirse en un interlocutor de la oposición. Ellos concentran sus esfuerzos en la desestabilización, en el uso del dolor como principio sensible para abrir un nuevo ambiente político. Sus obras generan contradicciones, agitan la cultura, incluyen otras voces y hacen visible la decadencia.
Lidiar con una estética de la disidencia, pide una aproximación capaz de no encerrar el arte sobre sí mismo, amurallarlo tras el dogma de la forma y el concepto y, menos aún, convertirlo en el segmento de un territorio cartografiado. Si estamos ante expresiones cuyos dilemas pertenecen al cosmos, a conexiones dadas en el contexto de una poética del instante presente y su relación con la crisis política actual, lo apropiado es pensar en umbrales de percepción y no en productos. Esto nos acerca, entonces, a la reflexión filosófica como una posibilidad de dialogar con esos dilemas en el espacio mismo de su aparición. En este sentido, la curaduría filosófica de las artes visuales se nos presenta como un modo de abordar las obras, de entablar relaciones con ellas, sin olvidar, como afirma Deleuze, que “Todo el pensamiento es un devenir […], en lugar de ser el atributo de un sujeto y la representación de un todo”.
La curaduría filosófica
Así, desde esa perspectiva, entendemos la curaduría filosófica como una interpretación que se expone, y que surge de un diálogo entre los investigadores y la obra. Sin la intención de mediar, devela al menos una mirada –entre otras, por supuesto– con el fin de iluminar sentidos y relaciones posibles de la obra, que tal vez aludan a nuestra intimidad conmovida por la severidad de la crisis inédita que nos rodea. Esa intimidad artística y filosófica que, justamente por serlo, es universal. Donde se reconocen nuestras experiencias más profundas y se hacen cosmos. “Lo más íntimo es, en cierto sentido, lo más universal, aquello que todos compartimos, en lo que todos nos reconocemos y lo que, por eso mismo, más nos desazona”. Ese develarse de la obra en diálogo íntimo con el espectador, con cada uno de nosotros, que recurre a su memoria y a las voces de poetas y filósofos que allí reposan, fortalecidas de recuerdo, es la tarea que se propone la curaduría filosófica. El sentido latino de spectator “que observa y sirve de testigo”, que contempla y aguarda por la palabra comprensiva, orienta este encuentro con el arte disidente que auspicia nuestro cuidado filosófico, que no es más que una remembranza del viejo cuidado de sí.
Platón decía que pensar es el diálogo del alma consigo misma, y es eso precisamente lo que ocurre, porque el diálogo con la obra es también una palabra con uno mismo. En el Banquete, Platón nos narra un importante mito, a través de Aristófanes, que cuenta la naturaleza del amor de los amantes verdaderos. Son mitades perdidas de sí mismos, dice, que con el auxilio del dios Eros, se reencuentran, se reconocen y se complementan mutuamente. Sin saberlo, en realidad desean la restauración de una unidad que constituyeron en el pasado y, como el más lúcido hechicero, se adivinan uno al otro y se acompañan hasta el fin de sus días. Este sentido de reencuentro y reconocimiento de lo que se pertenece, que se abre a un horizonte que fusiona lo ocurrido y el ahora, ha permitido a Gadamer pensar nuestras relaciones con el arte. Pues asume que se trata de una experiencia similar a lo que ocurre entre nosotros y la verdad que se nos revela desde la obra, que nos conmueve, nos reconoce y nos complementa. La obra, entonces, guarda una relación íntima con cada uno, es una parte de lo que nos hace íntegros, mientras nos labra un camino de comprensión de sí y del todo, solo posible con su presencia. Aristófanes define el amor como deseo de completitud, de manera que el hallazgo afortunado de lo que hemos echado en falta, de lo que necesita de nosotros, y nosotros de él, es la experiencia plena del amor. Y también del arte. La obra se nos revela, así, con un aire de reconocimiento, “de familia”, en el que sentimos que nos requerimos mutuamente para existir.
Platón decía que pensar es el diálogo del alma consigo misma, y es eso precisamente lo que ocurre, porque el diálogo con la obra es también una palabra con uno mismo. En el Banquete, Platón nos narra un importante mito, a través de Aristófanes, que cuenta la naturaleza del amor de los amantes verdaderos. Son mitades perdidas de sí mismos, dice, que con el auxilio del dios Eros, se reencuentran, se reconocen y se complementan mutuamente. Sin saberlo, en realidad desean la restauración de una unidad que constituyeron en el pasado y, como el más lúcido hechicero, se adivinan uno al otro y se acompañan hasta el fin de sus días. Este sentido de reencuentro y reconocimiento de lo que se pertenece, que se abre a un horizonte que fusiona lo ocurrido y el ahora, ha permitido a Gadamer pensar nuestras relaciones con el arte. Pues asume que se trata de una experiencia similar a lo que ocurre entre nosotros y la verdad que se nos revela desde la obra, que nos conmueve, nos reconoce y nos complementa. La obra, entonces, guarda una relación íntima con cada uno, es una parte de lo que nos hace íntegros, mientras nos labra un camino de comprensión de sí y del todo, solo posible con su presencia. Aristófanes define el amor como deseo de completitud, de manera que el hallazgo afortunado de lo que hemos echado en falta, de lo que necesita de nosotros, y nosotros de él, es la experiencia plena del amor. Y también del arte. La obra se nos revela, así, con un aire de reconocimiento, “de familia”, en el que sentimos que nos requerimos mutuamente para existir.
A ese amante que desea su otra mitad del ser, Aristófanes lo llama symbolon, cuyo significado originario de “contraseña” también ha tomado Gadamer para hablar sobre el símbolo en el arte. Con belleza y precisión lo llama “tablilla del recuerdo”, aludiendo al uso griego de dar a un invitado la mitad de una tablilla, conservándose la otra, para que en el futuro sus descendientes puedan reconocerse, juntando nuevamente las viejas mitades. Así, en esa experiencia de reencuentro con lo que nos es familiar, con lo que porta algo que nosotros también portamos, con el trabajo espiritual que implica siempre reconocer, se hace posible el conocimiento de sí, la comprensión del otro y la completitud de ambos. Con todo, hemos de advertir que Gadamer está hablando sobre lo bello; mientras que nosotros, de un arte cargado de disidencia, reclamo y dolor. En un contexto tan complejo como el nuestro, en el que se nos ha mostrado la verdad del desamparo en sentidos muy profundos, la relación con la mitad que nos exige y nos complementa, esa visión del arte como reencuentro y reconocimiento, ya no es la de un amor entrañable, sino la de una herida que se hunde en un horizonte muy lejano. Tendremos que pensar, entonces, los vínculos de este arte disidente con lo bello.
Tal vez debamos nosotros recordar, a diferencia de Gadamer, que en el mito de Aristófanes los humanos no siempre hemos sido como somos ahora. Fuimos mutilados y acuchillados por Zeus, desgarrados de una mitad, lo que dio origen a la forma que ahora detentamos. De manera que nuestra llegada al mundo, con este cuerpo fragmentado, trae consigo el eco y la marca de un dolor originario. Por tanto, el reconocerse no puede ser extraño a la herida y la pena. Nosotros, almas que vivimos la Venezuela desolada, somos convocados y reconocidos por un symbolon adolorido y cargado de protestas contra la barbarie. Porque nosotros también somos lo que la obra nos dice cuando vamos conmovidos a su encuentro. El symbolon no solo remite a otra cosa –el ser del pasado–, sino que detenta, hic et nunc, eso a lo que remite y al mismo tiempo busca. En él se fusiona la voz de antaño y la que nos solicita en el ahora. Por ello la obra, lejos de representar lo que no está, “debe ser un fragmento de su presencia”.
Hay otras formas de pensar el arte, por supuesto, y la naturaleza de nuestras relaciones con él. Pero la experiencia de la curaduría filosófica implica el tono íntimo, de diálogo, encuentro y revelación de sentido que nos brinda la mirada hermenéutica. En efecto, “la interpretación es en cierto sentido una recreación, pero esta no se guía por un acto creador precedente, sino por la figura de la obra ya creada que cada cual debe representar del modo como él encuentra en ella algún sentido”.
Por esas mismas razones, la curaduría filosófica también sintoniza espiritualmente con miradas antiguas, como la de Protágoras de Abdera, quien sostenía que el mundo portaba los logoi –“posibilidades”– de todas las cosas que podemos conocer, y que el hombre concreto, con su aisthesis y según sus propias disposiciones, estaba en capacidad de comprender unas u otras. Entendemos aisthesis en su primera significación, como la experiencia con el mundo, la percepción con juicio formada por el intelecto y la sensibilidad, fuente de una expresión verdadera de las cosas sentidas y vividas. Hillman nos recuerda que aisthesis lleva consigo “asumir”, “que significa interiorizar el objeto dentro de sí mismo […] de manera que muestre su corazón y revele su alma”. Desde esa experiencia, el hombre “medida” del sofista comprendía inequívocamente la realidad. Se trata de una perspectiva en la que el mundo se revela en su devenir a un hombre situado, a cada uno de nosotros, de una cierta manera. El saber resulta de una correlación necesaria entre nosotros y el mundo, porque él es como cada uno lo reciba y lo comprenda, y porque somos en la medida en que él se nos revele. Porque nos necesitamos para conocernos. Hay una intimidad que nos des-cubre mutuamente, y hace de la experiencia el encuentro inequívoco con la existencia y verdad de las cosas. La percepción no es una mediación que desconoce realmente el mundo, que se torna un otro al que no tenemos acceso; por el contrario, es el encuentro auténtico y revelador de la realidad. Pues “lo que se ofrece a los sentidos es visto y tomado como algo”. Si nuestro corazón está roto, conmovido de dolor, el mundo que dice el arte, en este caso, nos va a hablar con ese logos que resuena en nosotros y que podremos comprender. Y la comprensión podrá dar sentido al caos y, tal vez lo más decisivo, será verdadera, pues nadie puede negarnos la experiencia con lo que sale a nuestro encuentro, pleno de posibilidades. “No se trata, pues, de una mera variedad subjetiva de acepciones, sino de posibilidades de ser que son propias de la obra; esta se interpreta a sí misma en la variedad de sus aspectos”.
La expresión
El general, el espíritu de los antiguos suele resguardarnos la cercanía con el mundo y nuestro propio reconocimiento en él. Ese resguardo no deja nunca de esperarnos pues, de distintas maneras, siempre necesitamos pensar las relaciones íntimas de la vida con la naturaleza de las cosas. Reconocernos parte y comunión con todo, Logos común que acompaña la physis, para finalmente volver a ser zoe, la vida en sí, inquebrantable, “su fuerza dinámica, capaz de autoorganización, [que] permite la vitalidad generativa”, como tan sugerentemente se afirma hoy desde el posthumanismo. Ese tono que nos viene desde la antigüedad, lo sentimos también en nuestros nuevos artistas cuando redimensionan una valiosa manera de ver y situar el arte: en las calles, en los espacios públicos, en los lugares donde todos somos exigidos de la obra. Se recupera, así, la presencia de la obra de arte en la comunidad, desde donde nos convoca y, en nuestro caso, con la fuerza que denuncia y protagoniza una disidencia tal vez imposible de otra manera. Se plantea, entonces, una visión más próxima y vital con el arte, que no deja de sugerirnos ese diálogo igualmente vital con lo que nos conmociona y nos duele. Por tanto, podemos referirnos al arte y también a zoe en una relación de proximidad que nos permite afirmar, de nuevo, que no hay un quiebre entre la realidad y el arte, y que nunca ha habido un lugar “natural” previo o distinto de la cultura. Y, con ello, de la tecnología y el arte.
Aquella vieja y célebre batalla de la physis contra el nomos de la época clásica, o de Diógenes el cínico contra toda la cultura, ya encontró su lúcida contrapartida en la misma antigüedad, en el mito de Prometeo de la versión del Protágoras platónico, cuando afirma que el culto a los dioses, el vestido, el lenguaje, la vivienda, la techne, son experiencias y labores humanas previas a la aparición de la polis. Los hombres comienzan su vida en sociedad dominando sus technai, sus artes, y bien podemos asumir que han hallado lo bello.
“No es ni más ni menos natural –escribe Merleau-Ponty–, ni más ni menos convencional, chillar en un ataque de ira o abrazar en un gesto de amor que llamar mesa a una mesa […] Es imposible suponer en el hombre una primera capa de comportamientos que llamaríamos ‘naturales’ y un mundo natural y espiritual fabricado. En el hombre todo es fabricado y todo es natural”.
El arte no es, pues, artificio, extrañeza de lo humano, distinto de su naturalidad. En este sentido, recordemos también un célebre y bello pasaje de Aristóteles, en Física: “[S]i una casa hubiese sido generada por la naturaleza, habría sido generada tal como lo está ahora por el arte. Y si las cosas por naturaleza fuesen generadas no solo por la naturaleza sino también por el arte, serían generadas tales como lo están ahora por la naturaleza. Así, cada una espera a la otra”.
Las relaciones de complemento y hasta perfeccionamiento entre physis y techne, naturaleza y arte, no dejan lugar a hiatos o distancias. Y hoy –tal vez como en la antigüedad más temprana– cuando ya no hallamos de manera nítida “lo humano”, sino un reconocimiento de pertenecer como todo lo viviente a la naturaleza, y de estar, además, fusionados material y espiritualmente con la tecnología, no podemos hablar de fisuras ni podemos dividirnos del mundo, ni de su techne, su ars, su arte y su palabra. Desde nuestras nuevas relaciones con la tecnología, y tal vez como nunca antes, escuchamos a Aristóteles con mucha más atención, cuando nos advierte: “el arte completa lo que la naturaleza no puede llevar a término, en otros casos imita la naturaleza”. Acaso no debamos olvidar que fue la techne que nos concedió Prometeo, lo que realmente nos humanizó. Pues, como afirma Sloterdijk, “Si ‘hay’ hombre es porque una tecnología lo ha hecho evolucionar a partir de lo prehumano. Ella es la verdadera productora de seres humanos, o el plano sobre el cual puede haberlos”. La techne ha sido la vía espiritual más compleja y maravillosa que ha hallado el alma humana, el alma del mundo, para expresarse.
Y nuestros artistas son el testimonio, precisamente, en medio de una atmósfera represiva y amenazante, de que la expresión es la verdad irrevocable de la vida, de zoe, del alma que la siente sin mediaciones y debe decirla. Ellos mantienen “la llama viva del mundo”, como dice Hillman, a través de una expresión valiente y creativa que además impide que nos ocurra el peor de los agravios: que las batallas vividas a sangre y fuego naufraguen en las corrientes del Río del Olvido. La expresión contemporánea de este arte disidente, nómada, caminante de la polis, voz de su protesta, son la salvaguarda y la custodia de las vidas que no pueden ahogarse en los fondos sepultados de la historia. El olvido es siempre un aliado silencioso de los enemigos de la libertad. El auténtico camino de la muerte. “El hombre no es únicamente el ser en peligro, el ser peligroso, sino que es el peligro del mismo ser, aquel en el que el ser se arriesga. El olvido es un nombre esencial de ese peligro. Por eso el arte y su expresión son, tal vez, la garantía y el resguardo que ofrecemos al ser. Oscar Wilde, en medio de su oprobioso encierro, escribe en su conmovedora Epistola in carcere: “Al otro lado del muro de la cárcel hay unos pobres árboles, ennegrecidos por el hollín, que están ahora cubriéndose de brotes de un verde casi chillón. Sé perfectamente lo que les sucede: encuentran su expresión”.
En el hallazgo de sí se halla también el corazón de la expresión, y el arma espiritual contra el olvido. La expresión es un síntoma de la vida. La existencia anclada a la prohibición y la censura es un estar ennegrecido, moribundo, en agonía, como el hollín que oculta el verde chillón, color vida, de los árboles. El hollín es como la censura por acumulación y saturación, el ahogo de lo que ocurre en medio de un silencio oprobioso. Ese silencio de la censura, callar temeroso que se hace rutina, es la anestesia eficaz para que nuestros corazones olviden, y se fosilicen ante los portentosos excesos del mal del que somos testigos, es decir, martyres. Nosotros sabemos, como el “Mensajero” de Antígona, que “también existe motivo de pesadumbre en el mucho silencio”. Nos llega de la memoria, inevitable, un verso del encadenado y rabioso Prometeo, cuando dice al enviado de Zeus: “Sábelo bien: no cambiaría yo mi desgracia por tu servilismo”. Nuestros artistas disidentes no temen al destino cautivo del titán, temen, justamente, al silencio servil que adormece la vida y su voz libre. “El arte es una expresión”, dice Wittgenstein. “La buena obra de arte es la expresión culminada”.
Bello y bueno
Ese verde, la “llama del mundo”, la fotografía que se cruza con la pintura, el diseño o la imagen digital, la voz que se esparce por las calles y las plazas, son la expresión y también la respuesta estética a este duro rostro del mundo que nos ha tocado vivir. Y “una respuesta estética –dice Hillman– es una respuesta moral: kalos kai agathos”. Estos artistas, que pueden ser agrupados por su discurso de denuncia, responden con esa sutileza antigua que señala Hillman, que entiende lo estético próximo a su origen en aitshesis, experiencia y percepción verdadera del mundo, mientras retoman las viejas relaciones entre el gusto y la moral. Su respuesta es, por supuesto, una respuesta moral. Lo bueno distante de lo bello era inconcebible, y ese reconocido vínculo de los griegos, aún nos advierte que la belleza es del arte, de la naturaleza y, con ello, también de las leyes, el gobierno, las normas de conducta y el amor. De la rectitud de la vida, del alma que la busca y la siente lastimada. La expresión de este arte disidente convoca al ciudadano, al espectador como hombre de la polis, y abandona, entonces, la pretensión de omitir todo lo que no sea “estético”, es decir, lo altamente intelectualizado o aislado de su contexto que, finalmente, poco o nada tiene que ver con el conocimiento y la comprensión que ahora nos ocupan. Este saber que surge entre el hombre y el arte, que se gesta en el diálogo de reencuentros, nos evoca, en realidad, algo mucho más lejano, el saber de las Musas.
Cuando el arte nos habla desde lo ocurrido, mientras nos exige con vehemencia en el presente, como nos lo deja ver la imagen del symbolon, sentimos ecos de aquel saber de las hijas de Mnemosyne que llegaba desde la hondura de los tiempos, pero que también aparecía como un indetenible poder creador. “De eso precisamente se trata, de que resuene otra vez para nosotros en nuestro propio presente, la divina memoria de un saber que en lugar de haber sido sepultado por el olvido (Lethe), vive en la mansión que la sabiduría edificó para sí misma…” Un pasado muy remoto, un pasado de pocos años, es igualmente lo sucedido que, como nuestras luchas y nuestros caídos, no debe sepultarse en la fosa común del olvido o el anonimato. Es la misma “divina memoria” que no se deja incinerar. ¿Cómo se mide en tiempo el dolor y la herida? ¿Cuál es el tiempo del dolor de Edipo cuando, en Colono, nos hace la demoledora confesión “he sufrido lo inolvidable”? La Musa lo sabe y canta, dice, trae a la vida, salva del olvido, lo que sigue haciendo vida en nosotros, con su presencia. Ella pronuncia a través del performance y todas sus manifestaciones contemporáneas lo que no debe dejar de resonar en nosotros, funde los tiempos hacia la universalidad de lo inolvidable, y así permanece provocadora. Y esa provocación lleva consigo un tono que horroriza a las almas que han sucumbido, envilecidas, ante la oscuridad. Por eso dice Píndaro, con la universalidad del poeta:
“Todos los seres, empero, que no ama Zeus, se aterran cuando la voz oyen de las Piérides, tanto en la tierra como en el mar invencible, incluso aquel que en el horrible Tártaro yace, el enemigo de los dioses, Tifón, el de cien cabezas, a quien antaño crió la gruta famosa de Cilicia”.
Así también nuestros Tifones tiemblan, se aterran, incluso desde los fondos del Tártaro, ante la expresión provocadora y disidente de la Musa que encarnan nuestros artistas.
En este sentido, la autonomía estética cede el paso al kalokagathos y a toda la dimensión moral que lleva consigo. El arte en los predios ciudadanos, en medio del contexto que denuncia, ha regresado a lo estético como experiencia, como aprehensión del mundo, como aisthesis del hombre conmovido que responde con la fuerza de una respuesta moral.
Es una afirmación del hecho de la vida –el hecho metafísico, se podría decir– [afirma Cavell] que más allá de la propia experiencia no hay nada más qué saber del arte, ni ninguna otra forma de saber que lo que se sabe es relevante. Pues, ¿de qué otra cosa puedo depender que de mi propia experiencia?
Porque, como también sostiene Gadamer, “no hay ninguna separación de principio entre la propia confirmación de la obra de arte y el que la experimenta”. El diálogo que se inicia a partir de la experiencia, en el que la obra y el ciudadano hablan, se conmueven y se complementan, generan acuerdos, compromisos que, si bien pueden ser parciales, se trasladan, inevitablemente, al estar en el mundo de cada uno. En ese mismo texto, Una cuestión de intención, Cavell sostiene una conversación imaginaria con Federico Fellini, en la que le muestra una conexión entre su película La Strada y el mito griego sobre Filomela. Se imagina una respuesta negativa por parte de Fellini, es decir, una confesión de que no había pensado nunca ni el mito ni en su proximidad con la película. A lo que él, entonces, respondería: “Puede que no lo haya pensado antes, pero más le vale pensarlo ahora”. Pues sin importar la presunta intención del autor, el hallazgo del que contempla la obra, lo que se hace evidente ante su sensibilidad, exige su reconocimiento. Lo sentido y experimentado no puede dejar de ser en nosotros porque otro –incluso el autor– lo pretenda. Por eso a Fellini le convendría empezar a considerar sus relaciones con Filomela. Y nosotros podríamos pensar de nuevo en el mundo, en la obra de arte, relevándose desde una de sus posibilidades a una sensibilidad dispuesta a recibirla y comprenderla.
Lo importante ahora, lo que queremos destacar, es que el alma que se encuentra con la obra que la conmueve, que la “complementa”, siempre puede comprender lo que allí sucede, lo que desde allí le invita a saber de sí, para ser parte, también, de la respuesta estética y moral ante el mundo. Porque, como finalmente afirma Cavell, “no soy estéticamente incompetente (como tampoco soy moralmente incompetente al señalar que un niño está durmiendo o aterrorizado). Sé, tanto como cualquier otro, cuáles consideraciones son artísticamente relevantes y cuáles no, aunque pueda no ser capaz de articular esa relevancia tan bien como lo pueden hacer buenos críticos, y mucho menos de crear la relevancia en una obra de arte”.
Nadie es analfabeta estético o moral, y nuestro caso es prueba de ello: el ciudadano afectado, exigido por la obra de arte, va con toda su experiencia, de hombre de bien pero lastimado por el desplome de la civilidad, a ese diálogo que será revelador de sí y de su comunidad. La “cuestión del mal”, dice Hillman, “al igual que la cuestión de la fealdad, hace referencia fundamentalmente al corazón anestesiado, al corazón que no reacciona ante lo que ve”. Ese no es el spectator, por supuesto, al que hace referencia la curaduría filosófica. Ni el que convoca el arte disidente de nuestras calles.
El rayo
La mención de lo bello en un arte que denuncia y contiene el sentido de lo sufrido, del symbolon y sus vínculos íntimos con cada uno, nos permite recordar, también con Hillman, “que al corazón hay que provocarlo, hay que hacerlo salir a gritos”. Y esto es urgente, inaplazable como nunca, porque para nadie es desconocido que la coexistencia con el mal tiene la capacidad de anestesiarnos y adormecernos a través del narcótico que suelen llevar consigo las rutinas. No queremos un “corazón anestesiado”, tan próximo a la maldad. Decía Marsilio Ficino en su disertación sobre kalos, “belleza”, a propósito del Banquete platónico, que su vínculo etimológico es con kaleo, “provocar”, “llamar”, “invocar”. Y esto ahora nos resulta especialmente revelador. Pues la belleza, portadora de esa estirpe, es capaz de azuzarnos, provocarnos, mantenernos despiertos, invocarnos, mientras se torna un antídoto contra la anestesia aterradora que pudiera sobrevenir a causa de la cotidianidad del mal. Ya Platón sabía que la belleza es la cura de nuestros males más profundos. Aquel cuidado del alma, de Sócrates, inspiración última de todo cuidado que se encargue de lo bello, no causa por sí mismo, dice Patocka, ninguna provocación, “pero el mero hecho de su existencia es una provocación a ojos de la comunidad”. Por eso nuestro arte disidente en medio de los espacios públicos, su “existencia”, cumple esta misión provocadora que mantiene alerta nuestros corazones.
Si la obra de arte es un fragmento de la presencia, como afirma Gadamer, la presencia de los que hemos perdido, los que dejaron su herida mortal en las calles, los que lloraron la libertad en brazos de la Parca, sigue con nosotros. La memoria es una dimensión del ser en el mundo, dice Chrétien a propósito de Proust, pues él nos resguarda y nos conserva en alguna de sus expresiones y posibilidades de ser conocido. Y el arte es una de las formas más potentes y maravillosas que tiene el mundo de mantener nuestra memoria, de convocar encuentros y diálogos que siguen sosteniendo la vida. De seguir haciéndonos presentes. Así nutre la comprensión íntima de cada uno, que se impregna de lo universal donde todos nos reconocemos. Por eso podemos confiarnos de la vida, zoe, que nos recuerda y nos ampara, que se hace arte disidente, en este caso, donde ni una sola lágrima de dolor se ausenta de nosotros, ni se disuelve en ese peligroso Río del Olvido.
La presencia, sin embargo, no es extraña al movimiento y el acontecer. No es una presencia fuera del mundo. Porque está abierta a contextos y miradas diversas, a nuevos territorios y también a nuevos formatos. Además, los episodios que dominan nuestra cotidianidad han acentuado dramáticamente el devenir natural de las cosas: por ello el arte disidente –visual y políticamente– tiene que ser nómada, transgresor, ambulante. Es el espejo del sufrimiento, de la complejidad del contexto, de lo inexplicable, y un testimonio in vivo de lo que nos está ocurriendo. Y allí fluye la presencia que nos resguarda el arte. Esa constante transformación, sin embargo, no lo debilita: el poder drástico y radical del rayo –lo fugaz y fulminante por excelencia– ha sido, desde siempre, símbolo de la fuerza cósmica y olímpica que gobierna. “El rayo timonea todas las cosas”, dice una voz profunda de la aurora de la filosofía. La curaduría filosófica, entonces, en medio de este acontecer acelerado e inexplicable, en ocasiones contraintuitivo, devela sentidos contenidos en la obra desde su interpretación. De esta manera, abre miradas, muestra posibilidades, insinúa lugares espirituales que evocan al enigma, la memoria, el pasado que funde su horizonte con el presente, con el fin de labrar espacios para la comprensión. Así, la originalidad de la interpretación no irrumpe contra las particularidades de la obra ni opaca la pluralidad de su expresión. Por el contrario, aparta cualquier pretensión de respuesta única, conceptual, definida, pues la interpretación implica la diversidad y la inevitable versión cambiante de la verdad de las cosas. De ninguna otra forma timonea el rayo.