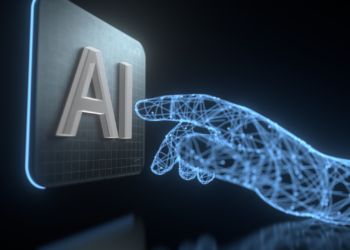Foto: Ileanexis Vera
Por William Peña
SUMARIO
El artículo nos ofrece un diagnóstico desolador del sector de las telecomunicaciones en el país. En ese sentido, nos describe la desatención del Estado hacia esta área tan importante en el mundo globalizado de hoy. Igualmente nos ofrece datos de cómo las empresas han hecho grandes esfuerzos para seguir ofreciendo los servicios de telecomunicaciones. La conclusión a la que llega el autor es que el sector ha vivido años perdidos, pero que en algún momento tendrán que ser recuperados.
Desde finales de 2014, las inversiones en el sector de las telecomunicaciones en Venezuela prácticamente desaparecieron y aún cuando el regulador Conatel mostraba a regañadientes unas cifras que luego también desaparecieron, los números eran una ilusión, pues lo que había en cada empresa era un esfuerzo por no permitir que la tragedia del país también terminara aniquilando a un sector prioritario para el desarrollo.
En todos esos años, hasta finales de 2019, millones de bolívares cada día más devaluados intentaban sostener un sector que, producto de la congelación de tarifas y del ensañamiento del Gobierno contra las empresas para satisfacer al grupo de radicales que querían todo gratis, barato e inservible, se negaba a desaparecer.
Las tarifas, que en otros tiempos eran el impulso de la reinversión, mantenimiento y progreso de los servicios de telefonía móvil, Internet, televisión por suscripción y telefonía fija, entre otros, se habían convertido en el objetivo gubernamental. Era imposible pensar si quiera en incrementarlas porque, gracias a la magia del Twitter, entre otras, la administración de Nicolás Maduro decidía sin pensar que ese aumento aprobado por Conatel después de meses de negociación y de una inflación galopante, inquisidora, tenía que ser eliminado y las empresas obligadas a mantener las mismas tarifas que ya tenían tiempo rezagadas.
Mientras el mundo que impulsaba la innovación, nuevas tecnologías, entre otros, caminaba con tarifas promedio mínimas de por lo menos $6 al mes en servicios de telefonía móvil, en Venezuela un tercio de eso llegó a ser prácticamente el gasto anual de un servicio Premium que, luego, colapsó aún más. Tanto así que, para diciembre de 2018, el promedio de ingreso por usuario en telefonía móvil alcanzó los $2 anuales, es decir unos 0.17 centavos de dólar por servicio mensual (tomado como referencia del ingreso de Movistar en el país a diciembre de ese año que fue de 20 millones de dólares luego de facturar $1500 millones anuales en su mejor época).
En el caso de los servicios de Internet, telefonía fija y televisión, la realidad no era distinta. Las tarifas, esa contraprestación por servicios que permite que las empresas puedan pagar mejores salarios, invertir en actualizar infraestructuras, comprar equipos y, por supuesto, innovar en servicios, entre otros, no cumplían con su objetivo y, poco a poco, la desmejora en la calidad comenzó a sentirse.
Así, de unas inversiones constantes que llegaron a superar los mil millones de dólares anuales en promedio desde que se dio la apertura del sector en 1999, estas comenzaron a disminuir a partir de 2007, cuando en ese entonces el gobierno de Hugo Chávez renacionalizó la Cantv e inició un proceso de desinversión en la ahora empresa estatal, que luego se extendió a las empresas privadas, producto de la decisión –en el año 2009– de limitar el acceso a divisas que otorgaba el Estado producto del control cambiario para inversiones en equipos, infraestructura, entre otros, por la crisis que ese año se dio en el mundo, pero que en Venezuela se extendió y aún no termina.
El último registro de inversiones importantes en telecomunicaciones en el país es del 2014, cuando, según los cálculos oficiales de Conatel, todo el sector desembolsó unos 190 millones de dólares y empresas como Digitel consolidaban ese año el despliegue de servicios 4G/LTE que habían lanzado un año antes; además, Movistar terminaba de hacer las inversiones para desplegar una pequeña red LTE en Caracas y Puerto La Cruz a partir de 2015, que luego se extendió a dieciséis ciudades más hasta hoy día.
A partir de allí, las inversiones se ralentizaron hasta que prácticamente se redujeron a cero en 2017-2018 y, lo poco que se invertía era para mantener redes y para reponer cableado y equipos producto del incremento del vandalismo y hurto de equipamiento del sector.
El impacto del vandalismo afectó considerablemente desde la telefonía móvil, hasta los servicios de Internet y TV por suscripción. Fueron millones de dólares gastados en reponer inventarios para no dejar a los clientes sin servicios, presupuestos paralizados porque se tenían que destinar los fondos para atender urgencias. En fin, un caos que los clientes de los servicios notaban y criticaban.
Mientras ello ocurría en inversiones y con servicios cada día más deteriorados, los ingresos de las empresas se desvanecían a ritmo de la inflación. Las operadoras no tenían capacidad de reacción y los incrementos de tarifas estaban paralizados, sobre todo la telefonía móvil y la TV por suscripción, aunado a la hiperinflación que ya se había instalado en el país.
El único salvavidas para las empresas estaba en reducir cada vez más sus opciones en servicios a través de planes con menos cupos, eliminar el Internet ilimitado en consumo por planes con límites y velocidades menores y, en el caso de la TV, dejar a un lado la digitalización, así como la oferta de decodificadores con opción de grabar programación en alta definición y, por supuesto, cerrar la opción de adquisición de nuevos clientes, pues esa inversión se hacía imposible de recuperar.
Y es que la caída en los ingresos entre 2015 y 2018 fue tan estrepitosa que, todo el sector, al cierre del año 2018 obtuvo ingresos de unos 130 millones de dólares (datos Conatel), una debacle superior al 98 % de sus ingresos en los tiempos de prosperidad. En el último año de ingresos atractivos pero ya no tanto, que fue en el 2014, el sector generó poco más de mil millones de dólares. Después de ese año, la crisis impactó a las telecomunicaciones de una forma contundente.
Tanto así que en 2018, el peor año en ingresos, el promedio anual entre los más de 35 millones de clientes que tenían las empresas de servicios, entre ellas TV, telefonía fija y móvil, así como de Internet, fue de apenas $3.6, es decir que cada cliente disfrutó de servicios de telecomunicaciones por unos $0.36 centavos de dólar al mes, una cifra no vista en ninguna otra parte del mundo. En números más específicos, cada usuario de un servicio de telecomunicaciones venezolano pagó por disfrutar un mes de su telefonía, Internet o TV, entre otros, unos $0.012 centavos al día por servicio, en una economía técnicamente quebrada. Quizás por eso, los incrementos en la actualidad impactan tanto, porque el usuario se acostumbró a tener servicios regalados.
Cantv: la debacle estatal
Próxima a cumplir catorce años en manos del Estado, los números de la Cantv se mueven al mismo ritmo de los números de la economía del país: oscuros, imprecisos, extraoficiales y muestran a una empresa técnicamente quebrada.
La otrora gran empresa, que acumuló el liderazgo en casi todos los segmentos del mercado, entre ellos, telefonía fija y móvil, Internet y se posicionó segunda en TV por suscripción, fue perdiendo terreno a medida que sus ingresos se destinaban a todo menos a la reinversión en las infraestructuras, sus empleados huían producto de salarios no competitivos y sus servicios colapsaban.
La empresa que, con su filial Movilnet, había arrebatado a Movistar el liderazgo en servicios móviles y que había sumado 16,2 millones de clientes hasta 2014, perdía en apenas cinco años (2015-2019) al 91 % de esos suscriptores y terminaba el 2019 con una base de apenas 1,3 millones de clientes, una cifra alarmante para el otrora rey de la movilidad.
El apagón de 2019 y lo costoso del mantenimiento de la plataforma CDMA, una de las pocas que aún se mantenía operando en el mundo, motivaron a la empresa a dejar sin servicios –sin previo aviso– a una base de más de 1,9 millones de clientes que usaban esa tecnología en sus equipos móviles, que se sumaron a los 13 millones que estaban en la otra tecnología, GSM, y que decidieron migrar a otra empresa o sencillamente quedarse incomunicados. Tal vez muchos formaban parte de la ola de migrantes venezolanos, que superó los 5 millones en diciembre pasado.
Pero no solo eso, pues a la crisis de Movilnet se le sumaba también la debacle de los servicios ABA de Internet de Cantv, líderes y con la mayor base de clientes del país. En ese mismo periodo, la estatal, producto de la desinversión y falta de mantenimiento y de actualización de infraestructura, entre otros, dejó a más del 70 % de sus 2,4 millones de clientes sin servicio por mucho tiempo, incluso por años, acumulando una gran cantidad de averías y quejas que llegaron hasta 1,7 millones. Hoy, a pesar de un reciente interés, millones siguen desconectados.
El mismo destino tuvieron los clientes de telefonía fija. En cinco años, la empresa perdió más de un millón de usuarios y, en general, el mercado pasó de tener unos 7,7 millones de suscriptores de telefonía fija a entregar servicio a unos 5,3 millones. Una caída de más de 2,4 millones en apenas cinco años.
La televisión satelital de Cantv, que llegó a posicionarse segunda en el mercado, terminó prácticamente desapareciendo en marzo de 2020, luego de que el Satélite Simón Bolívar perdiera su orbita y dejara a unos 500 mil suscriptores del servicio sin su señal por meses, hasta que la empresa inició un proceso de reactivación de servicios contratando a un tercero para reconectar a sus clientes con la televisión que todavía hoy persiste con problemas.
La pérdida del satélite Venesat-1 también dejó huérfanos a unos 400 mil hogares que disfrutaban del concepto de la televisión digital abierta que había iniciado el Gobierno en 2013 y con el que había prometido llegar a millones de hogares. Esos usuarios, en su mayoría, aún permanecen sin servicios.
Infraestructura olvidada y perdida
La crisis del sector telecomunicaciones tiene dos miradas: la del Estado y sus infraestructuras olvidadas, destruidas, y la del sector privado, que se mantiene en el tiempo a pesar del deterioro y las desmejoras, pero que permite que cada uno de los venezolanos aún pueda conectarse y comunicarse.
La Red Nacional de Transporte, un proyecto que se inició en el año 2009 con la intención de desplegar 5 mil 800 kilómetros de fibra óptica en la zona norte costera del país para atender a 10 millones de venezolanos y que se tenía previsto terminar en 2011, lleva casi diez años en deuda pues a la fecha, ese proyecto aún no está operativo. Desde el Gobierno anunciaron su inicio en 2019, pero en la realidad eso no ha sido posible porque a esa red aún le falta interconectarse y desplegar lo que se denomina como última milla, esa que llega a la casa del beneficiario y, mientras ello ocurre, millones de hogares con posibilidades de recibir conectividad y servicios se mantienen sin esa opción. Además, el proyecto está aún en fase de instalación, pues no se ha desplegado el 100 % de esa red y los números extraoficiales indican que se ha cubierto en un 70 %.
En esa misma línea está el satélite Guaicaipuro, que tenía la misión de sustituir al Simón Bolívar en 2023 y mantener al país con un equipo propio para sus transmisiones. A la fecha solo hay un acuerdo con China, pero no se ha acelerado a pesar de que el Venesat-1 se perdió en el espacio el año pasado y dejó a miles de venezolanos sin servicios de telecomunicaciones, sobre todo a los ubicados en las zonas rurales del país, así como a los que disfrutaban de servicios de TV y otros, entre ellos zonas militares.
Del otro extremo está el sector privado que, con sus propios problemas, se mantiene activo, intentando mejorar sus redes, actualizando plataformas e intentando no quedarse atrás en innovación.
Las privadas se mantienen respirando
A pesar de la crisis que vive el país desde 2015 y que todavía está activa, el sector de las telecomunicaciones, de la mano de los privados se ha mantenido firme aun cuando los ingresos y las posibilidades de accionar se siguen viendo afectadas de forma importante.
Las empresas, en su totalidad, siguen buscando caminos para ofrecer servicios y mejorar los existentes y, en ese intento, desde que a finales de 2019 el Gobierno pareció darse cuenta de que la destrucción de las telecomunicaciones los afectaría fuertemente y flexibilizó ligeramente el tema tarifas, el sector en pleno respira de nuevo, no con la misma intensidad de años atrás, pero sí un poco mejor que en los últimos años.
Y esa pequeña oxigenación también ha promovido competencia, o por lo menos nuevas empresas operadoras, sobre todo en el segmento de Internet, uno de los más golpeados por la crisis.
A la fecha, más de 150 pequeños proveedores buscan clientes con sus ofertas de Internet inalámbrico o WISP (Wireless Internet Service Provider), a lo que se suma la renovación de esfuerzos de empresas tradicionales como Inter, Netuno y, en menor medida Supercable, que se aprestan a lanzar servicios de fibra óptica bajo tecnologías de GPON y Fibra Directa al Hogar o FTTH. La estatal Cantv hace lo propio en zonas específicas con tecnología GPON.
A ellos se suma una interesante lista de pequeños operadores que se unieron para desplegar fibra conjunta en algunas zonas y conquistar clientes, especialmente en Maracaibo, quizás la ciudad más afectada por la crisis de servicios en los últimos años. Así, empresas como Airtek, un conglomerado de pequeños operadores, busca espacios en zonas del estado Zulia ofreciendo servicios de Internet de hasta 300Mbps, una velocidad que, hasta no hace mucho, era impensable en Venezuela por su particular crisis.
En esa misma línea se encuentran otras empresas en otras partes del país, producto de la desatención de la estatal Cantv en sostener sus infraestructuras y ofrecer mejores servicios, así como también de las empresas privadas tradicionales que, producto del intento de aniquilamiento por parte del Gobierno durante años, apenas ahora inician un proceso para mejorar parte de sus redes y desplegar nuevas, con la intención de brindar servicios avanzados en un país complicado, sobre todo por el tema del poder adquisitivo que, para muchos, es una limitante para disponer de un mejor acceso a servicios de telecomunicaciones.
El país aún gatea, pero con intención de caminar con fuerza en los próximos años. En telecomunicaciones, las empresas hacen sus esfuerzos, sobre todo las privadas, para poder recuperar esos años de desmejoras en sus servicios y esos clientes descontentos. No es sencillo, porque la amenaza sigue siendo constante y el artículo cinco de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es una invitación a la no inversión, ya que otorga al Estado la potestad de los servicios y al sector lo cataloga como de servicio público, cuando en el mundo entero es una actividad de interés general que permite que se muevan a ritmo del mercado con regulación, eso sí, del Estado.
La innovación está a la vuelta de la esquina y Venezuela no puede detenerse, a menos que al Gobierno le interese que siga en la cola del mundo. Las nuevas tecnologías ya mejoran la vida ciudadana con fuerza y los despliegues de redes de quinta generación, así como el impulso de las tecnologías interconectadas, se hacen cada vez más necesarias.
Venezuela, aunque está en un proceso de renovación y recuperación, por lo menos en telecomunicaciones, tiene que igualarse con el resto del mundo. Las conexiones a Internet tienen que multiplicarse por diez o más y, por supuesto, los servicios deben avanzar en beneficio de los ciudadanos y permitir que la innovación acelere el desarrollo. Son años perdidos que tienen que ser recuperados.
William Peña
Periodista especializado en nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC). Columnista de varias publicaciones. Profesor del postgrado en Comunicación Social de la UCAB.